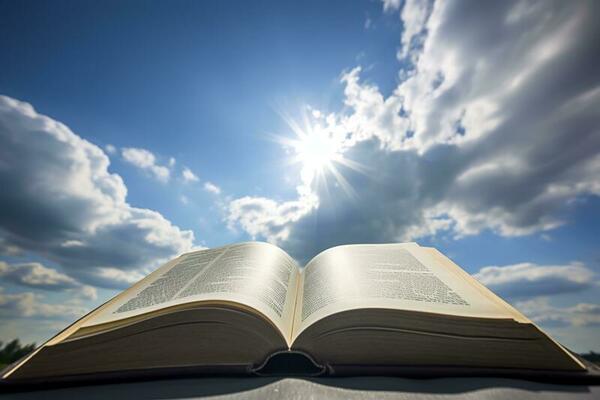Desde el monte Sinaí hasta la cruz del Calvario, la Biblia nos revela un mismo amor divino que trasciende generaciones. Comparar Éxodo 34:6 y Juan 3:16 nos permite descubrir que, aunque los contextos cambien, el corazón de Dios es inmutable.

Redacción La Palabra
En Éxodo 34:6, Dios se presenta ante Moisés proclamando: “¡El Señor, el Señor! Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en amor y fidelidad”. Este pasaje ocurre después del pecado del becerro de oro, un momento en el que Israel merecía juicio inmediato. Sin embargo, Dios decide revelarse como misericordioso y dispuesto a perdonar. Aquí, el amor divino se manifiesta en su paciencia y su disposición a restaurar al pueblo.
Siglos después, en Juan 3:16, encontramos la expresión máxima de ese mismo amor: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna”. Aquí, Dios no solo muestra compasión verbalmente, sino que la demuestra a través de la entrega de su propio Hijo para la salvación de todos.

Aunque los contextos son distintos —uno en el marco de la ley y el otro en la plenitud de la gracia—, el mensaje es el mismo: Dios busca restaurar la relación rota con la humanidad. En el Antiguo Testamento, esa restauración se prefiguraba en sacrificios y pactos; en el Nuevo Testamento, se cumple plenamente en la cruz.
Para nuestra vida actual, este paralelo nos enseña dos verdades clave:
- El amor de Dios es constante: No depende de nuestras circunstancias ni de nuestras fallas.
- Su amor es activo: No se queda en palabras; se manifiesta en acciones concretas que nos salvan y transforman.
Si alguna vez dudamos de si Dios nos ama, solo necesitamos mirar atrás, al Sinaí, y ver su paciencia con Israel; luego mirar al Calvario y contemplar su entrega por nosotros. Es el mismo Dios, con el mismo amor, que hoy sigue llamándonos a vivir en comunión con Él.